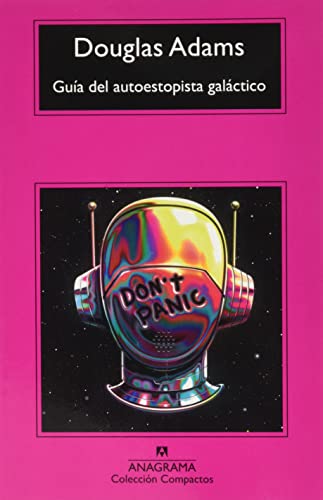Hacía ya un buen rato que había caído la noche sobre el
bosque, con sus habituales ruidos nocturnos: ocultos búhos que ululaban
enigmáticamente y otras desconocidas bestias que rugían al amparo de la
oscuridad. Pero aún más inquieta y temible se volvía la noche cuando se quedaba
completamente en silencio.
En el pequeño grupo de boy scouts, cada niño se
esforzaba por narrar su correspondiente cuento de terror, intentando resultar
cada vez más tenebroso y menos inocente e infantil. Formaban un corro ante una
hoguera ya casi moribunda, cuya incandescencia se apagaba a medida que crecía
la tensión. El más joven de la pandilla, que se tenía por uno de los más
valientes, sin embargo titubeó antes de levantarse y alejarse rápidamente de
los demás. Con la vejiga a punto de reventar, cualquier árbol era bueno para
desahogarse. El ruido de la orina golpeando a presión la corteza se superponía
al resto de sonidos. Tras la última gota, reinó de nuevo el profundo silencio.
Al regresar al pequeño campamento, ya nadie había allí, y
tan sólo unas palpitantes ascuas quedaban como susurrantes testigos de la
intensa velada. El niño corrió hacia la tienda de campaña pero, tal y como
temía en lo más hondo de su alma, la encontró vacía. Gritó, llamando a sus
desaparecidos compañeros. Chilló, reclamando la presencia del paciente monitor.
Lloró, desconsolado y asustado. Y tan sólo le respondió el penetrante silencio.
No temía a la oscuridad y lo que ocultaba, sino a ese silencio, que sólo podía ser el prólogo a una auténtica historia de terror.