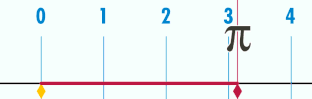Llegué con cierto retraso a la casa del Maestro Relojero. Qué inoportuno por mi parte. Llamé al timbre con bastante nerviosismo, preparándome para pedir disculpas, aunque me quedé sin habla cuando la puerta se abrió. Frente a mí, un tipo alto y sombrío negaba lenta y desaprobadoramente con la cabeza, y chasqueaba la lengua, mientras observaba con cierto disgusto un viejo reloj de bolsillo. Levantó ligeramente la mirada y me hizo un gesto para que entrara en la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba del mayordomo. Y fue entonces cuando me di cuenta también de que nunca había visto antes al Maestro Relojero. Conocía su obra, su fama, su talento... pero no conocía su rostro.
El mayordomo me hizo pasar a un amplio salón, iluminado con una claridad cegadora, aunque cuando mi vista se acostumbró, pude comprobar que la estancia estaba sobrecogedoramente recargada de relojes de pared. Relojes a lo largo de las cuatro paredes, unos sobre otros apenas sin dejar espacio entre ellos, y de todas las formas y tamaños imaginables. Y, por lo que pude observar, todos y absolutamente todos marcando exactamente la misma hora, cantando al unísono cada segundo, perfecta y escalofriantemente sincronizados. Ese retumbar constante y exacto de cada segundo martilleaba mis oídos como una punzante aguja y recorría mi médula espinal de arriba abajo, una vez tras otra, con un ritmo machacón e imparable. Una dolorosa migraña comenzó a nacer en la base de mi frente, extendiéndose poco a poco hacia las sienes, avanzando con cada latido de los múltiples relojes. Simultáneamente, mi mente comenzó también a evadirse, brincando con cada inexorable golpeteo de los infinitos y sincronizados segunderos. Sin embargo, todo se detuvo –diría que incluso el mismísimo tiempo–, cuando el Maestro Relojero entró en el salón.
De nuevo, me quedé sin habla. El Maestro Relojero parecía un tipo normal, pero había algo en él que ponía los pelos de punta. Avanzó dando unos pasos que parecían perfectamente medidos y, relajadamente, tomó asiento frente a mí. Muy, muy lentamente. Creo que lo hizo para ponerme nervioso, aunque la verdad es que ya hacía rato que había superado mi umbral de nerviosismo. En realidad, hasta que no estuvo sentado, no pude fijarme con exactitud en él. Como ya dije antes, parecía un tipo normal, ni más alto ni más bajo que cualquier otra persona, pero tenía algo, tal vez un aura de... ¿malignidad? que ponía de los nervios, como poco. Curiosamente, cuando entró en el salón me pareció que lucía una enorme melena de pelo negro, pero una vez que le vi sentado comprobé que lucía un cabello extremadamente corto, casi rapado, y repleto de canas por doquier. Aparentaría unos sesenta años, pero algo me decía que su edad real superaba de largo esa cifra. Un enorme mostacho se imponía en medio de un rostro que mostraba inteligencia y curiosidad. Su mirada era fría y meticulosa, aunque no sabría identificar el color de sus ojos: tal vez grises, tal vez azules, tal vez verdes... En cuanto a su ropa, no podía ir ataviado más de andar por casa: una vieja bata desgastada por los años, sobre un triste pijama de cuadros. Y casi mejor no hablar de sus zuecos. Para cuando quise darme cuenta, se había encendido una pipa de fumar, tallada en una bella madera de brezo, por lo que pude distinguir, y comenzó a exhalar el humo del tabaco por la boca, al ritmo de los infernales relojes de las paredes. Me fijé entonces en sus manos. Más concretamente en sus dedos, extremadamente delgados, pero firmes y veloces, seguramente dotados de una precisión absoluta, no en vano eran sus herramientas de trabajo, con los que elaboraba sus magníficos y aplaudidos relojes.
—Sabe que me está haciendo perder el tiempo –me dijo, mientras realizaba un leve gesto dirigido a su mayordomo, del que me había olvidado completamente–, ¿verdad, señor Walter?
—Soy consciente de ello –contesté yo, no tan seguro de tal aseveración, y un tanto sorprendido por el aplomo de mi voz.
—Y sabe que mi tiempo es extremadamente valioso, ¿verdad?
Volví a asentir, mientras me palpaba el bolsillo de la chaqueta. Ahí estaba la enorme suma de dinero que había traído, todos mis ahorros, toda una vida de duro trabajo, aunque dudo mucho que al Maestro Relojero le importara el origen de dicho dinero. Saqué los tres fajos de billetes, y los puse sobre la mesita, con extremo cuidado. El pulso me tembló, pero no me importó demasiado, dadas las circunstancias. Hasta entonces no había estado del todo seguro de lo que iba a hacer pero entonces, me dije, ya no había vuelta atrás.
—¿Qué es lo que pretende con toda esa cantidad de libras? –me preguntó el Maestro Relojero, sin hacer ademán de estar ligeramente sorprendido, siquiera.
—Quiero... –mi voz se quebró momentáneamente y me vi obligado a carraspear–, quiero comprar uno de sus relojes.
—Mis pequeñas obras constituyen sin duda alguna los relojes más precisos del mundo entero –dijo él, levantándose–, y probablemente los más bellos también, aunque no esté bien que sea yo quien lo diga. Eso los convierte en objetos realmente caros, piezas de coleccionismo, más bien –hizo entonces una larga pausa, en la que no dejó de escrutarme con su dura mirada y, antes de que yo pudiera decir nada, continuó hablando–. La cantidad que usted ha depositado sobre mi mesa sobrepasa, sin embargo, la tarifa habitual.
—No quiero hacer un pedido habitual –contesté yo, sin levantarme. Estaba apretando mis puños con tanta fuerza, que incluso mis cortas uñas me habían provocado pequeños cortes en las palmas de mis manos.
El Maestro Relojero siguió andando por la estancia, al ritmo de los infinitos relojes colgados en las cuatro paredes. Pasó a mi lado, lo cual me estremeció y me hizo dar un terrible respingo, y se situó tras de mí, en una posición que le otorgaba total control de la situación. Colocó sus manos sobre mis hombros y noté su enorme fuerza, hasta entonces perfectamente disimulada.
—Dígame lo que quiere entonces, señor Walter.
Y entonces se lo pedí, sin titubear. Al instante, entró en la sala el mayordomo, portando una caja en sus brazos, que me fue entregada en silencio.
—Ya tiene lo que ha venido a buscar, señor Walter –dijo el Maestro Relojero, a modo de despedida. Habló desde algún punto del salón, aunque me era imposible localizarle–. Ahora váyase y disfrute de su nueva vida.
Eso fue hace como treinta años. Sé que suena increíble pero, durante todo este tiempo, no he envejecido ni un ápice. Mi aspecto sigue siendo el de entonces, no me han salido más arrugas en la cara, ni más canas en mis cabellos, y mis huesos siguen estando en plena forma. Todo esto ha sido posible gracias al objeto que le compré al Maestro Relojero. Ese objeto, obviamente, era un reloj. Un reloj perfectamente normal en apariencia –de una bella manufactura, eso sí–, pero nada más lejos de la realidad. Ese reloj, de alguna manera, ha impedido que el tiempo pase para mí, ha impedido que envejezca ni un solo día.
Todo gracias a ese reloj, aunque realmente no sé cuál es la posible explicación para ello. Sin duda, es algo que escapa a la lógica y a lo que conocemos. Seguramente no tenga una explicación científica medianamente satisfactoria. Probablemente sea algo más cercano a la magia o la brujería. Sólo sé que lo que estoy contando es verdad. Ya apenas recuerdo cómo me contaron la historia del Maestro Relojero y de lo que era capaz con sus relojes. Y ya apenas recuerdo cómo acabé convenciéndome de todo aquello. En realidad, he de decir que cuando me presenté en la casa del Maestro Relojero y le compré el reloj, no estaba del todo convencido de aquella fantástica historia, aún mantenía un cierto nivel de escepticismo pero, con el paso de los años, y mi no-envejecimiento, acabé por darme cuenta del objeto tan poderoso que tenía entre manos. Ese escepticismo que he comentado me hizo también ser prudente en la compra del reloj. La suma desembolsada fue estratosférica, los ahorros de toda mi vida. Pero había un pequeño detalle que no he comentado aún: como no las tenía todas conmigo, y para evitar ser víctima de un timo, el pago lo realicé con billetes falsos. Un montón de libras falsas por un supuesto reloj mágico –¿o embrujado?– que resultó funcionar. No deja de ser irónico.
Naturalmente, abandoné Londres en cuanto pude. Había timado al Maestro Relojero, y un instinto de supervivencia me instó a alejarme lo máximo posible de él. Estuve un tiempo en Australia y, tras un breve paso por Argentina, acabé en el vertiginoso mundo de New York. Pero, fuera donde fuera, me acompañaba el miedo a que el Maestro Relojero me persiguiera y diera conmigo para hacerme pagar por mi estafa. El reloj que obtuve de él me proporcionaba vida eterna, pero día a día iba carcomiendo también mi mente, me iba enloqueciendo poco a poco, con su tic-tac imparable. Llegué a la conclusión de que no tenía más remedio que regresar a Londres y enfrentarme al Maestro Relojero, si es que seguía aún con vida.
Sin embargo, una vez de regreso en Londres, mi primer impulso fue visitar mi viejo hogar, la vieja casa de mi familia que me vi obligado a abandonar para huir de una posible represalia por parte del Maestro Relojero. Lo que me encontré, no obstante, me abrumó: un abandonado solar lleno de ruinas descuidadas y restos de una casa que debió ser devorada por las llamas. No pude resistirme a preguntarle a un viandante qué había ocurrido allí.
—Es una casa maldita –me espetó–. Hace unos treinta años, un incendio destruyó la casa que aquí estaba construida. Y desde entonces, cada nueva casa que se ha construido en este mismo lugar, ha sido pasto de las llamas. Ha muerto mucha gente aquí. Mucha. Ya hace algunos años que nadie se atreve a construir aquí.
Me dejó sin habla, claro. Cuando pude reaccionar, me arrepentí de haber vuelto a Londres, me parecía una enorme estupidez, y decidí marcharme de allí lo más rápido posible. Puse rumbo al aeropuerto, pero cuando el taxista conectó la radio, me quedé pálido al oír las noticias. Una enorme y extraña tormenta eléctrica se cernía sobre el sur de Londres, y hasta nuevo aviso, el tráfico aéreo quedaba suspendido. Londres era una ciudad aislada. De alguna manera, me esperaba algo así. No me quedaba otra opción que asumir mi destino. Le pedí al taxista que me llevara de nuevo al centro de Londres. Para bien o para mal, era hora de visitar de nuevo al Maestro Relojero.
A pesar de mi no-envejecimiento, al regresar a Londres tenía la vana esperanza de que el Maestro Relojero hubiera muerto, aunque en el fondo sabía que no era así. De nuevo en el umbral de su puerta, no sabía lo que iba a encontrarme. Llamé al timbre y, cuando la puerta se abrió, experimenté el mayor y más desagradable déjà vu de toda mi vida: el mismo mayordomo de hace treinta años negaba con la cabeza y chasqueaba la lengua. Me hizo pasar al mismo amplio salón repleto de relojes aunque, en esta ocasión, todos iban a destiempo, cada uno marcando una hora diferente. Esos tic-tac desacompasados, ese ruido infernal que creaban los miles de relojes que allí había, era aún peor que la otra vez. Mi alma se sobrecogió, abrumada, y mi mente quería mandarlo todo al garete. Un rato más allí, pensé, y acabaría volviéndome completamente loco.
Debieron pasar tan sólo unos segundos, pero a mí me pareció una eternidad, y por fin apareció el Maestro Relojero.
—He de reconocer que no le esperaba tan pronto, señor Walter –exclamó pausadamente, con su penetrante voz de tenor. Su aspecto era exactamente el mismo, tal y como yo le recordaba. Era como si estuviéramos en aquel día de hace treinta años: los mismos protagonistas, el mismo escenario, pero un guión totalmente diferente–. Se ve que su conciencia no le ha dejado dormir bien estos últimos años, ¿eh?
—Sé que cometí un terrible error –dije, realmente asustado–. He venido a pedirle perdón y a solucionarlo. Traigo el dinero, esta vez sin trucos ni trampas –y era verdad, previendo esa posibilidad, llevaba una increíble suma de dinero encima que estaba dispuesto a dársela, sin regatear una sola libra.
—¿Cree que realmente necesito su dinero? –me preguntó, maliciosamente–. Usted, sin saberlo, ya ha pagado por lo que le ofrecí. Ha vivido más tiempo de lo que le correspondía, sin envejecer ni enfermar. El sueño de cualquier mortal. Han sido treinta años, pero podían haber sido muchos más. El límite solamente lo ponía usted... Como intentó engañarme con aquel dinero falso, los remordimientos no le dejaban disfrutar de su nueva vida y ha tenido que regresar a Londres para buscar una salida. Como ve, yo tampoco he envejecido, sigo igual que siempre, no sé si entiende la implicación de esta afirmación... En cualquier caso, ha intentado pagar ahora lo que debía haber pagado en su momento. Así no se hacen las cosas. Ha cometido un grave error, señor Walter.
—Puedo pagarle mucho más dinero. Pídame lo que quiera...
—Ya le he dicho, señor Walter, y no me gusta repetirme –me interrumpió, y esta vez sí que parecía enfadado de verdad–, que en realidad ya ha pagado por el reloj.
—Entonces... ¿puedo irme? –sabía que era la pregunta más estúpida e inoportuna que podía haber hecho en aquel momento, pero la verdad es que estaba completamente aturdido. No me sorprendió su respuesta.
—Por supuesto que no.
El Maestro Relojero sonrió entonces, con una mueca pavorosa y demoníaca. Sus dientes eran enormes y amarillentos, todos afilados cual colmillos de lobo. Comenzó a reír, una carcajada sonora y aterradora. Creo que me oriné en los pantalones.
—Me parece que no es consciente del pago que ya ha realizado, ¿verdad, señor Walter? –exclamó el Maestro Relojero, sin dejar de mostrar su terrible sonrisa–. Al comprar aquel reloj, yo le otorgué vida eterna, sin fecha de caducidad, hasta cuando usted deseara. Como comprenderá, no hay dinero para pagar esto. Lo que usted me dio a cambio fue su alma. Mía para siempre. Entiende ahora la implicación de esta afirmación, ¿verdad, señor Walter?
—¿Q... Quién demonios es usted?
—Simplemente soy el Maestro Relojero.
—Yo no he vendido mi alma...
—¿Acaso pensaba obtener un don tan valioso como la vida eterna por una mísera cantidad de dinero? No sea ingenuo, por favor. Y encima intentó estafarme...
—Yo no sabía lo que hacía...
—Eso no es excusa.
Entonces, el Maestro Relojero se me acercó y me rozó el rostro con el dorso de su mano. Se me pusieron los pelos de punta y un escalofrío me recorrió la espalda.
—Mis clientes... especiales –dijo–, consiguen la vida eterna gracias a mis relojes. Yo me alimento, sin embargo, de sus pobres almas. Algunos tardan siglos en pagarme definitivamente. No me importa. Todos acaban pagando, tarde o temprano, de una forma u otra. Usted ha tardado muy poco. Pobrecito.
Hizo un gesto entonces, señalando alrededor suyo, como mostrándome los relojes colgados en las paredes.
—Pero soy un ser benevolente, aunque no lo crea. Y usted no se lo merece. He aquí su nueva tarea para toda la eternidad: deberá poner en hora todos los relojes de esta estancia. Exactamente la misma hora. Si alguna vez lo consigue, que lo dudo, renegaré de su alma, y podrá descansar en paz.
---------------------------------------------------------------------------------------
"El Maestro Relojero" fue el primer relato como tal que vi publicado en un libro (anteriormente me publicaron un microrrelato -"A murte y perdidos van..."- que en realidad era una única frase construida con una serie de características concretas que... bueno, eso es otra historia). Está recogido en la antología de relatos "Dios muere, Dios nace" de Ediciones Fergutson, publicada en octubre de 2009, y fue uno de los relatos finalistas del 'Certamen de Cuentos de Terror - Ediciones Fergutson - 2009'.
El relato está también colgado en la red social literaria Descritos.